La diversidad lingüística en la educación superior: retos y oportunidades
El presente artículo analiza las ideologías lingüísticas en una universidad privada limeña, un espacio culturalmente diverso donde convergen estudiantes de diversas regiones del país, incluidos aquellos de zonas bilingües (Kroskrity, 2004). En este contexto, la variedad de lenguas y culturas representa una riqueza, pero también un desafío para la educación superior, particularmente en cuanto a la inclusión de lenguas originarias en el currículo. Nuestra investigación se desarrolla en el marco del curso de Redacción Académica, con el objetivo de explorar las concepciones sobre las lenguas originarias y su relación con las experiencias migratorias y académicas de los estudiantes.
El Perú, un país pluricultural y multilingüe, posee una rica herencia de lenguas originarias que, a pesar de su valor histórico y cultural, han sido marginadas y desvalorizadas. A pesar de los avances en los programas de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), persisten barreras ideológicas que afectan la implementación efectiva de estas políticas. En este escenario, los docentes desempeñan un papel crucial al crear entornos de aprendizaje inclusivos que respeten la diversidad cultural y lingüística de sus estudiantes. Las ideologías lingüísticas, influenciadas por experiencias personales y sociales, impactan tanto en la actitud hacia las lenguas originarias como en el desarrollo de la identidad profesional de los futuros docentes (Ruelas, 2019).
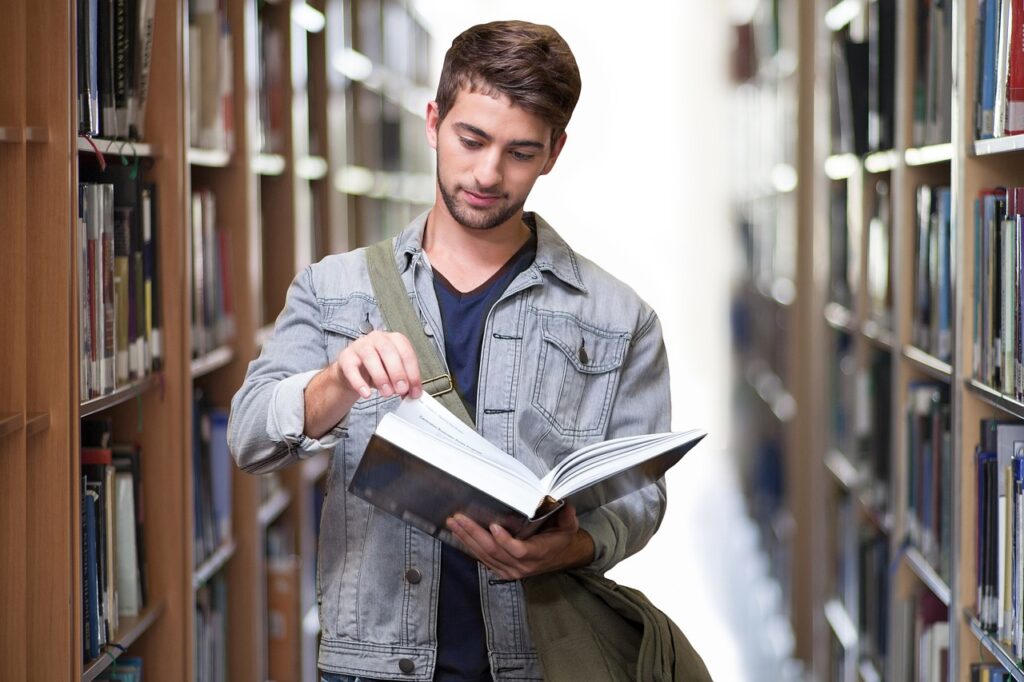
En este análisis, tanto los estudiantes hablantes como los no hablantes de lenguas originarias son fundamentales. Los hablantes aportan perspectivas sobre la preservación de sus lenguas y su integración en el ámbito académico. Por otro lado, los no hablantes representan una oportunidad para sensibilizar sobre la diversidad lingüística, ya que pueden valorar estas lenguas como parte de la identidad cultural, aunque no las practiquen. Las creencias y actitudes de ambos grupos son clave para entender cómo se construyen identidades profesionales orientadas hacia la interculturalidad, fomentando la capacidad de trabajar con la diversidad cultural y lingüística en la educación (Viera, 2024).
El objetivo principal de esta investigación es analizar las ideologías lingüísticas de estudiantes universitarios hablantes y no hablantes de lenguas originarias en la carrera de educación en una universidad privada limeña. Se busca comprender cómo estas ideologías afectan su disposición hacia prácticas pedagógicas inclusivas y explorar las barreras y oportunidades en su formación como futuros docentes interculturales. Este análisis permitirá identificar estrategias para fortalecer los programas de EIB y fomentar una educación universitaria que valore la diversidad cultural y lingüística, promoviendo equidad en el acceso al conocimiento y la formación profesional.
Estudios previos han abordado temas relacionados con lenguas originarias en la educación superior, incluyendo su uso, valoración y los desafíos en contextos académicos. Zavala y Brañez (2017) destacan las tensiones en la formación docente en EIB, proponiendo una visión inclusiva de la educación lingüística. Rodríguez (2009) analiza cómo las concepciones lingüísticas afectan el aprendizaje en estudiantes de contextos bilingües. Cisternas y Olate (2019) subrayan el rol de las lenguas indígenas en procesos de revitalización cultural, mientras que Despagne y Sánchez (2021) exploran tensiones entre monolingüismo y lenguas originarias en universidades mexicanas. Estos estudios proporcionan un marco teórico para analizar las ideologías lingüísticas en estudiantes universitarios.
En este marco, el presente artículo profundiza en las ideologías lingüísticas sobre lenguas originarias entre estudiantes hablantes y no hablantes, identificando desafíos y oportunidades en la formación de futuros docentes y en la implementación de políticas de EIB. Este análisis busca contribuir al campo educativo al ofrecer una comprensión más profunda sobre cómo estas concepciones influyen en la disposición hacia prácticas pedagógicas inclusivas, fundamentales para promover la igualdad y el respeto por la diversidad cultural y lingüística en la enseñanza.
Ideologías lingüísticas y Educación Intercultural Bilingüe: un ejercicio conceptual
El marco teórico sobre las ideologías lingüísticas en el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) aborda cómo estas ideologías influyen en las políticas educativas, así como en las valoraciones y concepciones de estudiantes hablantes y no hablantes de lenguas originarias. Este análisis busca explorar los desafíos y las oportunidades que presenta la EIB para fomentar una educación inclusiva y equitativa en sociedades multiculturales y multilingües.
En primer lugar, la EIB se concibe como una estrategia educativa que promueve el respeto y la valoración de las lenguas y culturas indígenas. Este enfoque proporciona formación tanto en la lengua originaria como en la lengua dominante, usualmente el español, permitiendo el acceso a una educación pertinente y culturalmente significativa (Corbetta et al., 2018). Gonzáles (2016) destaca que la EIB busca garantizar una educación adaptada a las necesidades de los estudiantes hablantes de lenguas indígenas, promoviendo el diálogo intercultural y la convivencia armónica. Este modelo educativo también incorpora los saberes y cosmovisiones de las comunidades indígenas, los cuales son esenciales para el desarrollo de competencias curriculares y la reafirmación de la identidad cultural de los estudiantes (Colectivo Equidad y Diversidad Cultural, 2020).
Sin embargo, diseñar un currículo de EIB plantea retos significativos. Además de adaptar los contenidos a los idiomas originarios, es fundamental integrar los saberes de las cosmovisiones indígenas para que los estudiantes reconozcan el valor de su cultura en el marco de la educación nacional. Aunque en la última década se han registrado mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones indígenas, persisten la discriminación y la negación de derechos fundamentales, incluyendo el reconocimiento de su propia cultura (Trelles et al., 2018). Estas problemáticas también se reflejan en el ámbito educativo, que muchas veces perpetúa la exclusión de las poblaciones indígenas. Figueroa (2003) argumenta que las barreras al acceso a una educación de calidad son una causa fundamental de la exclusión económica y social de estos grupos.
La EIB, en este contexto, se presenta como una herramienta clave para resolver el conflicto entre la cultura nacional y las comunidades indígenas, promoviendo una convivencia étnica, lingüística y cultural más inclusiva. Cotrina (2014) sostiene que este modelo educativo busca consolidar sociedades nacionales que valoren la diversidad, mientras que González (2016) advierte sobre las graves consecuencias de la pérdida de lenguas indígenas, las cuales están estrechamente vinculadas con las cosmovisiones y tradiciones de las comunidades. Incorporar las lenguas originarias en la educación fortalece la identidad cultural y contrarresta la alienación que experimentan muchos estudiantes indígenas en entornos educativos (López & Küper, 2000).
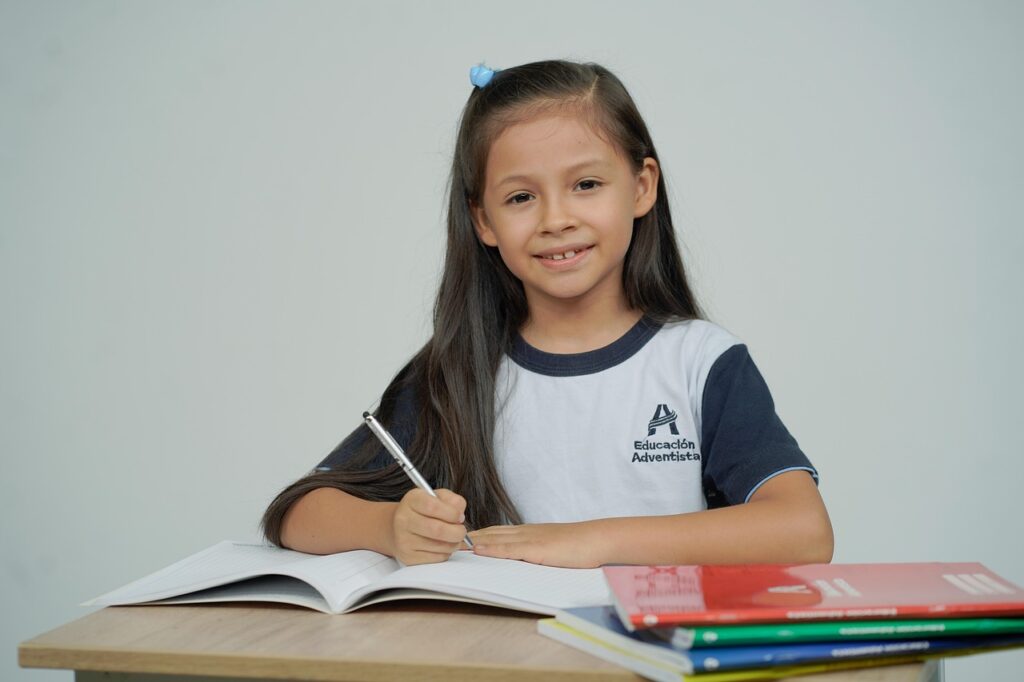
A pesar de su potencial, la implementación de la EIB enfrenta diversas limitaciones, muchas de ellas vinculadas a desigualdades estructurales en el sistema educativo. López y Küper (2000) destacan que las jerarquías lingüísticas, la falta de recursos educativos adecuados y la insuficiente capacitación docente perpetúan desigualdades y afectan la calidad educativa en comunidades indígenas. Por ejemplo, las áreas rurales suelen contar con infraestructura educativa deficiente en comparación con las zonas urbanas, lo que limita el acceso a una educación de calidad para estudiantes hablantes de lenguas indígenas.
Las ideologías lingüísticas desempeñan un papel central en el éxito de la EIB. Kroskrity (2004) define estas ideologías como creencias y concepciones sobre las lenguas y sus hablantes, las cuales influyen en cómo se valoran ciertos idiomas y en las decisiones sobre su uso en distintos contextos. Estas ideologías, marcadas por la dominancia del español, suelen desvalorizar las lenguas indígenas, lo que impacta negativamente en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes indígenas. King y Benson (2004) afirman que esta desvalorización puede llevar a que los estudiantes perciban su lengua materna como un obstáculo, afectando su identidad cultural y su desempeño académico.
Por otro lado, cuando las lenguas originarias son promovidas en el sistema educativo, se observa una mejora significativa en el aprendizaje y en la construcción de una identidad cultural positiva. Ruelas (2021) señala que la EIB actúa como un mecanismo para contrarrestar las desigualdades estructurales, proporcionando herramientas a los estudiantes para participar activamente en la sociedad sin renunciar a su identidad cultural. De este modo, la EIB no solo busca preservar las lenguas originarias, sino también integrar a los estudiantes indígenas en una sociedad equitativa y diversa.
Finalmente, los estudiantes del programa EIB reaccionan de manera activa ante las ideologías lingüísticas promovidas por la institución, construyendo sus propios patrones de identidad, que a menudo desafían las categorías tradicionales impuestas por el discurso oficial. Zavala (2018) describe cómo estos estudiantes, como hablantes de lenguas originarias y de castellano, navegan entre contextos urbanos y rurales, locales y globales, tradicionales y contemporáneos. En este proceso, luchan por construir modelos alternativos de lengua e identidad que trasciendan los estereotipos y las expectativas sociales. Estos patrones emergen de la práctica cotidiana y no se limitan al uso del lenguaje, lo que refleja una forma de resistencia y afirmación cultural.
En síntesis, el marco teórico destaca que las ideologías lingüísticas y la EIB son elementos fundamentales para la construcción de una educación inclusiva y equitativa. Comprender cómo estas ideologías afectan las políticas educativas y las concepciones de los estudiantes permite identificar estrategias para mejorar la formación docente y garantizar que el sistema educativo valore la diversidad cultural y lingüística en beneficio de todos los actores involucrados.
Estrategias de investigación para analizar las ideologías lingüísticas
La investigación realizada fue de tipo cualitativa, enfocada en comprender las concepciones sobre las lenguas originarias y las trayectorias educativas de los participantes. Para ello, se entrevistó a dos estudiantes hablantes y a dos no hablantes de lenguas originarias, seleccionados según su origen y relación con las lenguas originarias. Las entrevistas semiestructuradas permitieron explorar en profundidad sus experiencias y concepciones. Además, los datos se analizaron de manera descriptiva, lo que facilitó la identificación de patrones significativos y una interpretación detallada de sus actitudes. Por último, los resultados se presentaron en un artículo académico para ofrecer una visión integral del tema investigado (Bravo et al., 2013).
Ideologías lingüísticas: resistencias, tensiones, barreras y perspectivas en la educación superior
La implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el ámbito universitario plantea retos y oportunidades, reflejando diversas concepciones sobre las lenguas originarias. En la primera etapa, se analiza cómo estudiantes hablantes, como Juancho, perciben la EIB como un espacio para preservar su lengua y cultura, enfrentando barreras para su integración. En la segunda, se aborda cómo estudiantes no hablantes, como Federico, valoran estas lenguas para una sociedad inclusiva, aunque destacan desafíos en un entorno hispanohablante. Estas perspectivas, junto con la revisión bibliográfica, permiten reflexionar sobre los avances y limitaciones del enfoque EIB en una universidad privada limeña.

1. La EIB desde los hablantes: un espacio de activismo lingüístico
Una de las primeras ideas que sobresale del análisis es pensar que la formación que la EIB no es una mera formación académica, sino un acto político. Para entender mejor esto a continuación se presenta la historia de Juancho:
Juancho, hablante nativo de asháninka, describe cómo el acceso limitado a su lengua materna en la universidad creó una brecha entre su realidad lingüística y las exigencias académicas. Aunque inicialmente su conexión con el asháninka parecía firme, la falta de recursos y su escasa presencia lo llevaron a cuestionar su identidad.
Mi lengua materna es asháninka. Me considero netamente asháninka porque mi papá y mi mamá hablan eso. Por eso me considero verdaderamente asháninka. Sí, observé un cambio, porque acá no puedo hablar, no puedo dialogar mucho con mis paisanos asháninkas. Por ello, cuando ingresé a la UARM, no había profesores ni libros para poder dialogar. Entonces, puedo afirmar que no existen libros que hablen en asháninka. (Juancho)
Las dificultades que enfrenta Juancho reflejan un conflicto de posicionamiento identitario dentro del contexto educativo. Su vínculo con la lengua asháninka como parte esencial de su identidad se ve desafiado por un sistema académico que no promueve su uso ni proporciona los recursos necesarios para este. La falta de profesores capacitados y materiales en asháninka lo coloca en una posición de exclusión cultural. Esta situación no solo evidencia la marginación de las lenguas indígenas, sino que también subraya la necesidad urgente de un enfoque que valore la diversidad lingüística en la educación superior.
En este sentido, Gonzalez(2016) señala que el objetivo principal de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es garantizar una educación que se ajuste a las necesidades de los estudiantes hablantes de lenguas originarias. Sin embargo, el testimonio de Juancho refleja que, aún dentro de un contexto educativo, las lenguas indígenas siguen siendo invisibilizadas, lo que limita el desarrollo académico de los estudiantes y, por ende, su conexión plena con su identidad cultural.
En contraste con su experiencia universitaria, Juancho recuerda su educación previa, en la que los recursos en su lengua originaria estaban presentes:
«Yo cuando estaba en primaria en el colegio solo hablaban asháninka. También recuerdo que, cuando estaba en mi comunidad, desde primer grado hasta quinto solo hablábamos asháninka, y en sexto se hablaba en castellano en el colegio. También había algunos cursos y libros que nos explicaban en castellano, entonces, todo eso que llevábamos nos servía para dialogar entre mis compañeros de la comunidad.» (Juancho)
Desde la perspectiva de Juancho sobre su educación primaria resalta una importante transición en el uso de lenguas en su comunidad. Aunque el uso del asháninka predomina hasta el quinto grado de primaria, la introducción del castellano a partir del sexto grado y la utilización de materiales educativos en esta lengua reflejan una estructura educativa que favorece el español, relegando el asháninka a un segundo plano.
Críticamente, este enfoque refleja una imposición gradual del castellano en el sistema educativo, lo que puede contribuir a la desvalorización de las lenguas originarias. La transición de una lengua materna a una lengua extranjera en el ámbito escolar a menudo no solo facilita la asimilación cultural, sino que también puede crear barreras en el aprendizaje y en el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes indígenas.
Además, el hecho de que el uso del asháninka se limite principalmente al ámbito familiar y comunitario, mientras que el castellano se emplee en los contenidos académicos, plantea preguntas sobre el valor que se otorgan a las lenguas indígenas dentro del sistema educativo. Esta dinámica puede llevar a los estudiantes a internalizar la idea de que su lengua materna no tiene cabida en el ámbito académico, lo que perpetúa la exclusión lingüística y cultural dentro de la educación formal.

Por otro lado, Juancho también menciona la influencia de las lenguas originarias en la identidad, ya que al participar en actividades culturales y difundir su cultura en la universidad refuerza su identidad como asháninka. Al respecto, comenta:
«Sí me identifico, cuando realicé algunas actividades, como el ciclo pasado, en el que llevé a cabo muchas actividades relacionadas con mis costumbres. Para participar, tengo que llevar mis materiales, con el fin de fortalecer mi identidad a través de bailes y danzas, y poder así identificarme como asháninka. En algunas actividades que realizaba en diversos cursos, solía participar llevando mis materiales para bailes, danzas y poesía, con el objetivo de participar como asháninka en la UARM.» (Juancho)
De esta manera, Juancho destaca sobre su participación en actividades culturales en la universidad reflejando un esfuerzo personal por afirmar su identidad asháninka en un entorno predominantemente hispanohablante. Sin embargo, esto pone en evidencia la segregación implícita en la universidad, ya que debe «llevar» sus costumbres y materiales culturales, lo que sugiere que la lengua y las tradiciones indígenas no están integradas en el currículo académico. En lugar de ser parte del aprendizaje formal, las lenguas originarias se relegan a actividades extracurriculares.
Este hallazgo subraya la marginalización de las lenguas indígenas en el sistema educativo. Como menciona Ruelas (2021), cuando las lenguas originarias se promueven en el sistema educativo, se observa una mejora en el aprendizaje y la identidad cultural de los estudiantes. Por lo tanto, es esencial que las instituciones educativas universitarias promuevan la integración de las lenguas indígenas en el currículo académico para que no se queden en actividades aisladas.
De acuerdo con la percepción de Juancho sobre la contribución de su lengua originaria en su futuro rol como docente, él percibe que los hablantes están disminuyendo, y con ello, las creencias que arraigan en ella. Respecto al tema, menciona:
«Nuestra creencia aún vive, aún no se ha perdido. Por eso es necesario estudiar e investigar más, para enseñar a los niños y a las futuras generaciones. Por eso estamos aquí en la universidad. Si no estudiamos, eso se pierde. Este año estoy viendo que se está perdiendo, no ponemos en práctica lo que sabemos, pero no podemos olvidar porque es nuestra costumbre. Por eso es necesario que aprendamos nuestros idiomas, porque es nuestra costumbre y cultura.» (Juancho)
A partir de esto, el testimonio de Juancho refleja una preocupación profunda por la pérdida de su lengua y cultura, vinculándola con un futuro incierto para las generaciones venideras. Al mencionar la necesidad de estudiar e investigar para enseñar a los niños, subraya la urgencia de preservar el idioma como parte esencial de su identidad cultural. Sin embargo, esta afirmación también pone en evidencia una contradicción en su propia experiencia: a pesar de su interés por la preservación de su lengua, reconoce que no se está poniendo en práctica lo que se sabe, lo cual refleja una desconexión entre los conocimientos tradicionales y el entorno educativo en el que se encuentra.
En este contexto, la declaración de Juancho resalta cómo las barreras educativas contribuyen a la pérdida de las lenguas originarias, lo que puede interpretarse como una consecuencia de un sistema que no promueve activamente la integración de estas lenguas en el ámbito académico. Este hallazgo refuerza lo planteado por Figueroa (2003), quien sostiene que las barreras educativas perpetúan la exclusión social y cultural de los pueblos indígenas. En consecuencia, la falta de espacios educativos para el uso y enseñanza de lenguas originarias contribuye a la invisibilidad y desvalorización de estas culturas dentro del sistema educativo, y limita el potencial de los estudiantes indígenas para integrar su identidad cultural en su formación profesional.
El testimonio de Juancho resalta la urgencia de implementar políticas educativas que integren plenamente las lenguas originarias como parte esencial del sistema académico, promoviendo su reconocimiento y valoración. Esto evidencia cómo la universidad, en lugar de ser un espacio inclusivo, reproduce desigualdades que obligan a los estudiantes indígenas a realizar esfuerzos adicionales para preservar su identidad cultural. En este sentido, la EIB trasciende su función pedagógica para convertirse en un acto de activismo lingüístico, donde los estudiantes no solo preservan su lengua, sino que desafían la hegemonía del castellano, fomentando una convivencia heteroglósica que refleja la diversidad cultural y lingüística del Perú.
2. Perspectiva de los no hablantes sobre la EIB: Tensiones y hegemonía lingüística
Federico, estudiante no hablante de lenguas originarias, valora estas como puertas a la diversidad cultural y una educación equitativa. Sin embargo, advierte que las ideologías lingüísticas privilegian el español, perpetuando jerarquías que dificultan la EIB y discriminan otras lenguas. Aunque las condiciones de vida indígena mejoraron, persisten discriminación y negación de derechos culturales (Trelles et al., 2018).
En este sentido, durante la entrevista, Federico muestra su valoración por las lenguas originarias como un medio para fomentar la comprensión cultural y la inclusión, debido a que tuvo experiencias cercanas con lenguas originarias como el quechua, al enseñar en un colegio en Cusco, donde aparte del castellano también se enseñaba en quechua. Por eso, al ser cuestionado sobre la concepción que tenía acerca de sus compañeros que hablan lenguas originarias, inicialmente menciona lo siguiente:
“Vienen a la universidad con miedo; o sea, con miedo primero a no aprobar los cursos, porque creo que la mayoría de quienes hablan lenguas originarias son personas que vienen por la beca del Estado. Segundo, vienen con miedo a insertarse en una sociedad que no les entiende, porque no les entienden ni con su lengua, y tratan de hablar español […]. Yo creo que ellos vienen pensando, inconscientemente, en eso: cómo van a comunicarse, si se les va a entender o no. Sí, pero creo que, con el tiempo, se van desarrollando y van perdiendo el miedo. La universidad ayuda mucho en eso”. (Federico)
El comentario de Federico evidencia un problema estructural profundo: el miedo que enfrentan los estudiantes hablantes de lenguas originarias al ingresar a la universidad no surge únicamente de una inseguridad personal, sino de un sistema educativo que históricamente no ha sido diseñado para ellos. Este miedo, asociado tanto al rendimiento académico como a la inserción social, es un reflejo directo de la hegemonía del castellano, que sitúa a las lenguas originarias en una posición de desventaja. Como argumentan King & Benson (2004), esto puede afectar negativamente la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes indígenas, quienes ven su lengua materna como un obstáculo.
Críticamente, la concepción de que los estudiantes «deben adaptarse» a un entorno predominantemente hispanohablante revela la perpetuación de una lógica donde el éxito depende de abandonar o minimizar las características propias de su identidad lingüística y cultural. Aunque Federico menciona que con el tiempo estos estudiantes superan sus temores, esto no debería interpretarse como un indicador de éxito inclusivo, sino como una adaptación forzada a una estructura que no reconoce plenamente su valor cultural ni su derecho a una educación que respete su diversidad.
Además, la idea de que la universidad «ayuda» en este proceso es un problema si no se acompaña de un cuestionamiento crítico de las condiciones que generan el miedo inicial. Más que celebrar la resiliencia de los estudiantes, debería impulsarse una reflexión institucional sobre cómo las políticas y prácticas educativas siguen reproduciendo desigualdades. Es indispensable que las universidades pasen de ser espacios de integración reactiva a convertirse en escenarios de transformación activa, donde las lenguas originarias no sean toleradas de forma marginal, sino promovidas y valoradas como parte fundamental del saber académico y social.
Seguidamente, Federico nos visibiliza una tensión entre las lenguas en la enseñanza. Al respecto, se les hizo algunas preguntas que él decidió abordar de manera extensa, debido a que lo considera fundamental en su futura carrera como docente. Así, nos relata lo siguiente:
«Sí, creo que es importante porque al construir ciudadanía, debemos incluir a todos, no solo a los hispanohablantes, sino también a los hablantes de lenguas originarias. Así podemos entender mejor los problemas sociales en el Perú.»[…]El español es la lengua académica y dominante en el Perú, pero las lenguas originarias también deben ser enseñadas. Si enseñara en una región como Loreto y Amazonas, aprendería la lengua local para poder enseñar allí. La enseñanza del español es importante, pero no debemos olvidar las lenguas originarias.». (Federico)
Los comentarios que señala Federico sobre la enseñanza de lenguas originarias en el contexto educativo resaltan un tema central en la educación intercultural sobre la tensión entre la lengua dominante y las lenguas originarias. Se menciona que, para que los estudiantes indígenas puedan desarrollar mejor su aprendizaje, es necesario que los docentes deben aprender sus lenguas. Sin embargo, esta idea parece subestimar el potencial de los hablantes de lenguas originarias de poder interactuar en múltiples lenguas, no sólo como un acto de integración, sino como un acto de afirmación cultural y conocimiento.
Es crucial reconocer, como señala Zavala (2018), que los hablantes de lenguas originarias no son seres estáticos, sino que se mueven entre diversos espacios lingüísticos y culturales. En este sentido, se destaca que «los hablantes de lenguas originarias pueden ser, al mismo tiempo, hablantes de castellano; ser tradicionales, pero también contemporáneos; ser rurales, pero también urbanos; ser locales, pero también globales; ser indígenas, pero a la vez no lo son». Esta concepción de la identidad lingüística desafía la lógica que sigue promoviendo el castellano como la única lengua adecuada para el aprendizaje académico, y abre la posibilidad de revalorizar las lenguas originarias no solo como medios de comunicación, sino como portadoras de conocimiento en todos los contextos educativos universitarios.
En lugar de pensar que el castellano debe imponerse como el único vehículo para el aprendizaje, se debe entender que las lenguas originarias también tienen el potencial de ser lenguas del conocimiento, tan válidas como el castellano. Este enfoque enriquecería la enseñanza, permitiendo que los estudiantes se conecten con su cultura y su identidad mientras acceden a nuevas formas de conocimiento. De ese modo, la diversidad lingüística debe ser reconocida como un activo en lugar de ser vista como una barrera.
Por tanto, para avanzar hacia una verdadera inclusión, es necesario un enfoque más integral que no solo valore las lenguas originarias, sino que las integre plenamente en la formación de los futuros docentes, asegurando una educación realmente intercultural y bilingüe, que a su vez resalte la importancia de integrar las lenguas originarias no solo como elementos culturales, sino como componentes activos en la formación docente. Los estudiantes indígenas en contextos urbanos enfrentan la tarea de reconstruir su identidad lingüística en un espacio que tiende a marginalizar sus lenguas. Por ello, se destaca la importancia de capacitar tanto a estudiantes como a docentes en la valorización de estas lenguas para construir una EIB de calidad.
Lecciones para fortalecer la EIB en la educación superior
Es fundamental reconocer y valorar las lenguas originarias como parte esencial de la identidad cultural de los estudiantes. Los testimonios obtenidos en esta investigación, como el de Juancho, reflejan una preocupación genuina por la preservación de estas lenguas, lo que resalta la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). No solo como una herramienta pedagógica, sino también como una estrategia cultural y política destinada a revitalizar y proteger lenguas en peligro. Además, estudiantes no hablantes también reconocen el valor de estas lenguas en la construcción de una sociedad universitaria inclusiva. Sin embargo, el predominio del castellano como lengua académica representa un desafío, ya que tiende a minimizar el valor de las lenguas originarias, que podrían coexistir en el ámbito universitario.
A pesar de sus contribuciones, esta investigación presenta limitaciones. En primer lugar, el estudio se centró en una universidad privada de Lima, restringiendo la posibilidad de generalizar los resultados a otros contextos. Perú es un país con una vasta diversidad lingüística, y las experiencias de los estudiantes pueden diferir considerablemente entre regiones y tipos de instituciones. Además, el enfoque en los testimonios estudiantiles implica que no se hayan capturado todas las perspectivas necesarias para comprender completamente la problemática. No obstante, este estudio de caso buscó representar una porción significativa de la realidad, sin pretender abarcar su totalidad.

Para superar estas limitaciones, se recomienda ampliar el alcance de futuras investigaciones, incorporando diversas universidades y regiones del país. Esto permitiría comparar las experiencias de estudiantes hablantes y no hablantes de lenguas originarias, y profundizar en el análisis de las dinámicas de la EIB en la educación superior. También sería valioso incluir la perspectiva de los docentes sobre la EIB para entender cómo perciben y abordan la diversidad lingüística en sus aulas. Esto podría guiar el diseño de programas de formación docente adaptados a contextos específicos. Además, se sugiere explorar las políticas institucionales relacionadas con la inclusión lingüística y evaluar cómo son percibidas por las comunidades educativas, quienes desempeñan un papel central en esta problemática.
Los hallazgos de este estudio ofrecen aportes significativos para la comunidad educativa universitaria, destacando la necesidad de implementar la EIB de manera efectiva en los programas educativos. Incluir las lenguas originarias en los planes de estudio y capacitar a los docentes en su enseñanza puede contribuir a una educación más inclusiva y equitativa. Asimismo, es crucial promover un ambiente de respeto y aprecio por la diversidad lingüística, mediante actividades que revaloricen estas lenguas y fortalezcan la identidad cultural de los estudiantes.
Finalmente, el sistema educativo nacional debe reconocer y apoyar a la EIB como un enfoque estratégico para la inclusión en la educación superior. Esta investigación ofrece valiosas perspectivas para construir un sistema educativo inclusivo que valore la diversidad lingüística y considere a las lenguas originarias como un componente activo y esencial en el contexto universitario.
Bibliografía
Bravo, L., Torruco, U., Martínez, M., & Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162–167. https://doi.org/10.1016/s2007-5057(13)72706-6
Cisternas, C. & Olate, V (2019). Las ideologías lingüísticas sobre las lenguas indígenas americanas: Una revisión sistemática de artículos de investigación. Universidad de Antioquia. https://www.redalyc.org/journal/2550/255066938011/html/
Corbetta, S. et al. (2018). Educación intercultural bilingüe y enfoque de interculturalidad en los sistemas educativos latinoamericanos. Avances y desafíos. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/23ffb0bf-cfff-4546-83cc-a132182f507f/content
Cotrina, R. (2014). Educación intercultural bilingüe en Latinoamérica. El papel de la ayuda internacional. Revista mexicana de investigación educativa, 19 (60), 13-18. https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v19n60/v19n60a2.pdf
Despagne, B, & Sánchez E. (2021). Ideologías lingüísticas en un centro de investigación en México. Sinéctica Revista Electrónica de Educación. https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/1168/1356
Figueroa, A. (2003). La sociedad Sigma: una teoría del desarrollo económico. Lima: PUCP-Fondo Editorial, México – Fondo de Cultura Económica. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/download/2564/2508/ //
González, A. (2016). Educación superior y pueblos indígenas en América Latina. Contextos y experiencias, coordinado por Daniel Mato. Revista Mexicana de Investigaciones Educativas,21(70),841-845. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000300841
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación – 6ta Edición. McGraw Hill: España. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008
King. A., & Benson, C. (2004). Educar para el bilingüismo en contextos indígenas: enseñanza y aprendizaje en dos lenguas. Multilingual Matters. https://www.researchgate.net/publication/282855644_Benson_Carol_Kosonen_Kimmo_2013_Eds_Language_Issues_in_Comparative_Education_Inclusive_teaching_and_learning_in_non-dominant_languages_and_cultures_Rotterdam_Boston_Taipei_Sense_Publishers_httpswwwsen
Kroskrity, P. (2004). Ideologías lingüísticas. https://www.studocu.com/pe/document/pontificia-universidad-catolica-del-peru/lenguaje-y-sociedad/s7-kroskrity-il-2004/10465398
López, L & Küper, W. (2000). La educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas. Cooperación Técnica Alemana (GTZ). https://www.schwartzman.org.br/simon/delphi/pdf/lopes_comp1.pdf
Rodríguez, M. (2009). El proceso de comunicación verbal en los estudiantes de educación media superior de la Universidad Autónoma de Nayarit [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma de Nayarit]. Repositorio Institucional UAN. http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1740
Ruelas, D. (2019). Origen y perspectivas de las políticas de la Educación Intercultural Bilingüe en el Perú: utopía hacia una EIB de calidad. Revista Historia de la Educación Latinoamericana. https://www.redalyc.org/journal/869/86969306011/html/
Trelles, J. et al . (2018). Educación Intercultural: Una apuesta por la justicia y la equidad. Revista Sílex, 8 (1). https://www.uarm.edu.pe/wp-content/uploads/2021/10/SILEX-Vol-8-1.pdf
Viera, G. (2024, mayo 15). La Educación Interculturalidad Bilingüe: Garantía de una formación inclusiva en el Perú. Observatorio de la Educación Peruana.https://obepe.org/educacion-rural/la-educacion-intercultural-bilingue-garantia-de-una-formacion-inclusiva-en-el-peru/
Zavala, V. (2018). El lenguaje como práctica social: cuestionando dictomías y esencialismos en la educación intercultural bilingüe. Revista Sílex. Volumen: 1. pp. 57 – 76. https://www.uarm.edu.pe/wp-content/uploads/2021/10/SILEX-Vol-8-1.pdf
Zavala, V., & Brañez, R. (2017). Nuevos bilingüismos y viejas categorías en la formación inicial de docentes. Revista Peruana de Investigación Educativa, 9(9), 61–84. https://doi.org/10.34236/rpie.v9i9.58





1 comentario
Formación docente en EIB: clave para una educación inclusiva · 23/05/2025 a las 17:00
[…] formación docente en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) Desempeña un papel crucial en la mejora de la calidad educativa en contextos indígenas, ya que […]